Ordenanzas Concejiles son una recopilación de normas por las que nuestros pueblos se regían para la gestión y administración de su patrimonio común y son una de las mejores formas que tenemos para saber cómo se desarrollaba su economía ordinaria en le Edad Moderna. Son una puesta por escrito de todas esas normas de Derecho Consuetudinario por las que los vecinos se regían y que hunden sus raíces originales en la Edad Media. Todas las Ordenanzas de los pueblos en este espacio de la Montaña Leonesa son muy semejantes con pequeñas variaciones dependientes de si la actividad de los vecinos era más ganadera o agricultura cerealista y pradería, siempre presente la gestión de los montes abundantes en este espacio montañés.
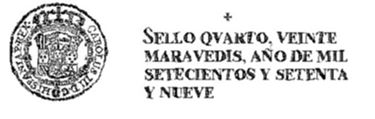
Partimos del hecho de que los vecinos de los lugares de esta comarca leonesa eran en su mayoría orgullosos hidalgos lo que no equivalía a ser económicamente ricos pero les daba ventajas en las cargas impositivas y reconocimientos legales y sociales. Y luchaban y pleiteaban por sus derechos. Si ante la jurisdicción real se presentaban los pleitos más graves y los señores nobles entendían de lo que hoy llamamos casos de primera y segunda instancia procesal y recaudación de impuestos, los Concejos tenían normas para regular las relaciones ordinarias entre los vecinos: ganados, pastos, montes, hacenderas, nombrar guardas y celadores para guardar frutos e imponer penas y multas por infracción de normas, compraventa de productos y las tahonas , la gestión de aguas de riego de fincas, actuaciones para mantener las aguas limpias y adecuadas para consumo en arroyos y fuentes y hasta las condiciones para adquirir derechos de vecindad.
Yugueros hasta 1574 tenía dos Jurisdicciones señoriales, una correspondía al Obispado de León y regía en el llamado Barrio del Obispo y la otra era privativa del Marqués de Astorga y regía en el Barrio llamado del Marqués. A partir de 1585 el barrio del Obispo pasó a ser de realengo con un pequeño periodo de tiempo en que el barrio del Obispo pasó a ser de Fernando de Frías y Ceballos y se integró en el Concejo Mayor de Modino. Pero aunque dos Barrios cada uno con su Alcalde Regidor Menor, el régimen de gestión de bienes comunales fue común a las dos entidades formando un solo Pueblo y una sola Parroquia que también recaudaba sus diezmos, primicias y otros conceptos.
Las Ordenanzas de Yugueros son una recopilación de 1779 según sello y reinando de Carlos III. En el documento que actualmente se conserva en el archivo del Concejo de Yugueros se ha perdido la primera hoja con la introducción y el capítulo 1º y parte del 2º. Se cierra con el capitulo 87º. Sin un orden por temas, el referente a aprovechamiento de montes consta de 12 artículos; a la regulación de las propiedades particulares y privativas de los vecinos dedica 8 artículos; a actividades ganaderas y su regulación 31 artículos; a hacenderas y trabajos comunitarios, 7 artículos; referidos a autoridades y normativas y penalizaciones, 22 artículos. Normas sanitarias, 3 artículos y regulación mercado interior, 3 artículos. A la vista de esta clasificación se ve la importancia que en la economía del Pueblo tenía la ganadería en sus diferentes tipos con su regulación de pastos y vecerías.
No hay duda que estas normas obedecían a un medio físico en el que se desarrolla la actividad agrícola y ganadera muy mediatizada por el duro clima de nuestras montañas con largos inviernos. Los Concejos imponían un férreo control sobre los montes comunales explotados con sistemas colectivizadores consiguiéndose unas cierta igualdad en los niveles de riqueza. No solamente los bienes comunales eran aprovechados por todos los vecinos, también los las tierras productivas y particulares durante una parte del año eran de libre aprovechamiento, así los rastrojos una vez se recogían los frutos sembrados, los prados que a partir de una fecha de otoño eran abiertos al pastoreo común hasta la primavera en que se cotaban en fechas decididas por el Concejo. Las normas que regían este sistema político y social nacían de un consenso en el que el Concejo hacia de elemento dinamizador y coordinador y que ejercía un autogobierno colectivizador. La proporción de tierras cultivadas privadas y las de montes e improductivas comunales se repartían aproximadamente entre mitad y mitad. No parece que Yugueros arrendase puertos a terceros por no haber referencia a ello. Yugueros, además de su territorio propio tenía a Foro Perpetuo el Coto Redondo de San Vicente de Yera con los montes de Los Aciales y Santa Olaja, donde además del aprovechamiento de montes, dividía la tierras productivas en quiñones que se sorteaban entre los vecinos de derecho con derecho de uso por determinado tiempo al término del cual se redistribuían de nuevo. Tanto las fincas aquiñonadas como el monte también se regían por sus ordenanzas particulares.
Dos formas en las que el Concejo ejercía una colectivización político – económica de los elementos productivos son los llamados bagos (1) en el aprovechamiento de tierras privadas y los cotos (2) en las tierras de uso público.
El sistema de bagos es una forma de ordenar qué fincas de términos determinados se siembran de cereal o legumbre cada año. Es un régimen de barbecho que es una forma de proteger la tierra trigal y centenal de una sobrexplotación y de asegurar pastos primaverales al colectivo común en las tierras que descansan. Así en el artículo 67 se dice: “Los bagos que hay en este lugar son Robledo, los Cabenes, Valdeladrones, Valdetrigo y la Cerra y estos bagos vienen a años pares y todo el fruto que en ellos se sembrare. Tras la Sierra, las Colladillas, Valdegundín, la Cuesta de Santa Olaja y el Valle de Rioseco de medios Cantillos hacia San Pedro, Tras las Torales y las Bozas vienen años nones y de medios Cantillos hacia el arroyo viene con Robledo.” Queda al lector la búsqueda de los topónimos en artículos dedicados a este tema.
Los cotos son montes o tierras para pastos que por decisión del Concejo quedan protegidos de pastar por determinados momentos del año y que se liberaban en una determinada fecha reservados para un determinado tipo de ganadería como bueyes o vacas paridas o de labranza (duendas) (3); suelen ser lugares cercanos al pueblo o con pastos de mejor calidad. También están los cotos para un cierto tipo de ganado: una línea de hitos o mojones determinaba líneas de división por encima de la cual solo podían pastar las ovejas y por debajo las vacas; o montes reservados para erales (4). También se consideraban cotos los montes donde se había realizado una corta de madera en el que no podía entran ningún ganado por cierto número de años hasta que el monte se regeneraba. Así en el artículo 45 se dice: “El coto de uso va desde la Granda al campo de las Campazas y todo el monte al arabuey (5) a dar a la tierra de Salgado préstamo que al presente lleva Pedro de Castro y de allí a la fuente de la Sierra y el año que se siembra Valdegundín va por el camino abajo a medio de la Toral al reguero de la Rodriguera arriba al roble de Valdelorrio préstamo de Joaquín de Valladares y el año que está apaciente va desde la fuente de la Sierra por el camino que va por las Serricuas de las linares de la Rodriguera arriba a dar a la tierra de dicho Joaquín de Valladares y al medio del Hontanar a las marnías adelante al medio de la tierra Hipólito de Argüello por encima de la Cotica desde allí al alto de los Cogurutos abajo al pozo de la Majadica y desde allí por la sierra adelante al barrial de la Iglesia a dar al carril del barrial de Manuel González y el año que está sembrado Valdetrigo va desde dicho pozo toda la marnía (6) de la tierra de Andrés y reguero a la sierra de Salgueredo y al arroyo arriba al Colladico.Y el coto de Robledo va desde la cimera del barrial que lleva Manuel González del sestil por las marnías adelante al arabuey por el barrial de la Iglesia y a la tierra y marnía de Felipe García del Espinón y a la marnía que está a la cimera de María García y a la marnía de la tierra de la Iglesia y a la cimera de la tierra de la de Juan Antonio y toda la marnía adelante por en par de los robles de la cruz de lo alto del Vallejo y desde allí a la bajera de la huerta de Francisco Rubín y estando sembrado Tras las Torales va por el camino de San Pedro. Y el día que se cotan dichos cotos el primero de mayo y las penas cogiendo algún genero de ganado bueyes o vacas de labranza ha de pagar cuatro maravedís de día y ocho de noche y el daño que hiciesen y esta pena comienza a correr desde dicho día de mayo hasta el día de San Juan y desde dicho día en adelante ha de ser dicha pena doblada y si el procurador cogiese al dueño de algún par de bueyes pastándolos le ponga pena de dos reales los eche fuera y viniendo dicho procurador al lugar y viendo otros bueyes y estando en el coto los ejecute los dichos dos reales y si acaso los viere a otra hora al coto no se entienda por rebeldía sino la pena de ocho maravedís”. Y en el artículo 54 se dice: “Item ordenamos que el valle de Rioseco es coto desde el día primero de marzo para el pasto de los ganados mayores de bueyes y vacas por ser muy útil y conveniente para el común y se advierte que desde el canto de los Piornos para abajo puedan entrar el día de San Roque levantando los bueyes de allí para Robledo con los ganados menudos y para que no se alegue ignorancia comienza desde el agua de Las Campazas todo el camino adelante a la fuente de las Viñas y por la marnía adelante a la Collada y por el camino que va al canto de la Engarilla abajo hasta las llanas del puente y todo el arroyo arriba hasta el sestil y por en par del monte de los Avellanales hasta el prado que lleva Antonio del Río y por las marnías adelante de las tierras quedando los prados en el coto hasta el prado que lleva Lina Díez del molino de Valdargar y en el cual coto no puedan entrar ganados menudos sin licencia del Concejo y el ganado que entrase en el coto pague cada rebaño siendo de día cinco reales y el que poniéndole el procurador pena que las eche fuera y lo haga luego sin dilación y de no hacerlo dentro de media hora sea castigado el que no lo hiciere en otros cinco reales y lo mismo se entiende de siesta y de noche la pena doblada que son diez reales y se advierte que viniendo los bueyes a pastar a Robledo pueda andar el ganado menudo por los prados del valle sin pena alguna”. Me remito a lo dicho sobre toponimia y los nombres de propietarios carecen de validez hoy.
– Aprovechamiento de montes.
Este apartado muestra le gran preocupación que tenían los vecinos en aprovechar y conservar los montes como fuente de sus frutos, leña y madera. Asi se dice que nadie corte madera sin licencia del Concejo bajo severas multas. El artículo 4 dice al respecto: Y así ordenamos que en la cota de Los Aciales, Tras el Serrón, Valdeprumal y la Majadica, quien cortare algún pié pague ocho reales por pié y que en el valle Gutiérrez, los Pañizales y los Avellanales el vecino que en ellas cortase algún pié pague cuatro reales y que en los Quemados y la Mataespesa el vecino o estante que en ellas cortase algún pié pague cinco reales.Y el 5 remacha: Otro sí, ordenamos y mandamos que en la Pedreguera como es de la parte que va por el abesedo a toda la Rebolleda hasta el canto que está entre la Vallina de la Pedreguera y la de Antón García todo el canto arriba y desde allí los mojones declaran donde llega, el vecino o estante que en ella cortase algún pié de roble o espino u otro género de madera, pague diez reales. Y que nadie corte para otro vecino a no ser para casa quemada. Especial cuidado se tiene en conservar los árboles que den sombra y cualquier fruto principalmente bellotas y se recomienda plantar este tipo de árboles. También se pide poner coto a los frutos de los montes. Se penaliza la entrada de carros en las cotas a por leña o madera sin licencia y topándose con procurador o velador del Concejo sea penalizado en tres reales. Se pena igualmente toda apertura o corta de cerraduras de tierras o prados sin licencia de dueños; ni espinos ni escobas ni verde ni seco, se dice literalmente. Tampoco se deben cerrar prados con llatas(6) en previsión de no cortar matas.
– Sobre las fincas propiedad de particulares.
Aunque esté definida la propiedad privada se dan una serie de indicaciones de obligado cumplimiento en ese proceso de permitir un uso comunitario en ciertos momentos del año y ciertas limitaciones en el uso exclusivo. Así se ordena que no se labren los prados siendo tierras, estableciendo como permanente cual debe ser el uso de cada propiedad o considerando el funcionamiento de los bagos aparte del cereal, también se pueda sembrar legumbre como alternativa. Los prados se cierran o cotan el 1 de marzo al pasto del ganado y las eras deben estar limpias el día 18 de octubre baja pena de dos reales. Se ordena que los entrepanes –fincas no sembradas en el bago que toca cereal o sus ribazos– queden cotos para san Martino y se penalice los daños causados por la entrada de reses o ganado en sembrados.
– Actividades ganaderas y su regulación.
La actividad ganadera representaba una importancia primordial en la economía de nuestros pueblos, solo hay que ver el gran número de artículos que la regulaban. Era el ganado vacuno el más importante y hasta cuatro veceras estaban contempladas: vacas y bueyes en general, vacas de leche y vacas y bueyes de labranza, novillos y reses de menos de tres años y los jatos.
– Las vacas y bueyes en general salían en vecera y vecería todo el año no pudiendo entrar en los cotos desde el primero del año hasta el día de San Roque en Robledo y Ntra. Sra. de septiembre en Villella. Se regula todo un conjunto de multas dinerarias y penas por el incumplimiento de normas y define quien puede ser pastor –mayor de 16 años– y sus responsabilidades, donde deben recoger las reses para salir a pastar y el lugar de salida en los ejidos de concejo que bien serían la Mata de Montoto o Valdalgar. Los pastores eran los propios ganaderos a corrida guardando en proporción a su número de reses. Reproduzco literalmente lo que a este efecto dicen los artículos 42: Salgan a tiempo las vecerías: Otro si, ordenamos a los pastores de que cualquier vecería salga a tiempo conveniente para echar debajo del cayado la vecería que ha de guardar y ha de llamar en la era del Pozo y junto a la casa de los Cantones en voz en alto que se pueda oír y no haciéndolo como va ordenado, el procurador que fuere sepa dónde sale dicha vecería y le castigue treinta y dos maravedís y le haga salir con ella. Y el artículo 43: Orden de la vecería: Item que desde el día de San Martino hasta las Pascuas del Espiritu Santo ha de ir un pastor sólo con la vecería y desde allí arriba hasta el mismo día de San Martino dos pastores y para dichas Pascuas ha de salir a la calle y ver cómo va dicha vecería y un pastor recoja los de un barrio a las eras y el otro a los Cantones y en cuanto a las vacas que sus dueños las echen cencerras estando paridas y no haciéndolo pague un real y en rebeldía la pena doble. Como dato curioso se obliga a poner pielga(7) a las vacas que puedan escaparse a los cotos o frutos de fincas particulares con frutos en primavera y verano. Estaba penado hacer fraude trayendo reses de lugares aledaños a Yugueros, solo se permitía traer vacas de fuera para trabajo y por pura necesidad.
Para los cotos se reservaba el pasto para las vacas y bueyes de trabajo. Además de los cotos anteriormente indicados, tenían esta categoría los Aciales y la Cuesta de Santa Olaja en el Coto Redondo. Se ordena que no se traigan al coto más de cuatro vacas duendas o bueyes por vecino y un cotral(8) que se declara en Pascua y se ha de llevar a la feria del Corpus y de lo contrario hay penalización. El coto se consideraba exclusivo de este ganado desde primero de mayo hasta la fecha señalada de san Roque.
Novillos y vacas bravas (sin domar) también tenían su vecería particular. Se ordena que para ella se haga corral en la Pedreguera para recoger el ganado de noche a partir de mayo y chozo para el vaquero. El vaquero tiene de ayudante un repastador que asiste de noche al vaquero y a una hora competente ha de hacer lumbre y ayudar a recoger los jatos al corral. También le lleva la cena. Y si una novilla se perniquebrase sea responsable el repastador(9) si no llega a tiempo. Esta vecería duraba hasta Ntra. Sra. de septiembre. También era costumbre que la yegua del cura anduviese libremente por el coto no teniendo pareja de labranza lo mismo que una vaca parida que pudiera tener en la vecería general y teniendo pareja pague cuatro reales por la yegua y real y medio por la vaca.
También se recoge vecería de jatos ternales a primero de mayo si los hubiese y si no al primer día que los haya.
– Otras vecerías eran las de yeguas durante todo el año y la de jumentos con sus lugares de pastos, pastor y el lugar definido para la salida y recogida por sus dueños al final.
– Los rebaños de ovejas y cabras también tenían definidas todas las condiciones antes citadas, sus veredas para entrada y salida del pueblo y lugares de pasto marcados por unos mojones por debajo de los cuales el pasto estaba reservado al ganado vacuno. Eran generalmente laderas en su parte más elevada donde parece que las condiciones de ventilación y características de las hierbas eran las más adecuadas para su salubridad y con buen acceso a los corrales o cortes de acogida de noche y en invierno. Se estipulan las multas por hallarse estos ganados menores en los cotos fuera del tiempo permitido.
Respecto a diezmos de ganados se dice en el artículo 52: Item es costumbre que se diezme la cría de corderos y cabritos y leche y los corderos y cabritos se han de diezmar el día de Santa Ana y la leche se diezma siete días que comienzan el primer día de mayo y de cada diez días uno consecutivo y no recibiéndolo en esta forma y orden no se le deba de dar y de cada jato de cría se debe de diezmo tres blancas y si fuese cría mular se debe de diezmo cinco blancas y de cada vaca parida una sirva de manteca fresca o por ella un real.
Existía un acuerdo que se entiende mutuo con los pueblos limítrofes en cuando a las multas a imponerles si sus ganados entraban deliberadamente en los terrenos de Yugueros, así se dice en el artículo 55: Item es costumbre en este lugar con la villa de Sorriba que cogiendo cualquier vecería en este término tiene de pena doce reales de día y veinticuatro de noche y lo mismo se entiende con Modino, San Pedro, La Serna, La Ercina y Oceja. Olleros y Sabero digo cinco reales y con Santa Olaja dieciocho y con Cistierna un real.
Otra recomendación curiosa es que referente al ganado de lechonas, no se debe dar al cura del lugar diezmo de la primera camada ni tampoco diezmo de hortaliza ni fruto sino de treinta repollos uno y frutas de quince una.
– Hacenderas y trabajos comunitarios.
Este es un apartado que muestra el interés comunitario en tener en buen uso los elementos e infraestructuras que todos necesitaban en sus vidas ordinarias como caminos, molinos, fuentes, pecinas, puertos de riego, muros de fincas, etc. Referente a caminos se dice en el artículo 16: Ábranse los camino para el acarreo de frutos. Item ordenamos que para el tiempo feria del acarreo de los frutos en Concejo público los procuradores nombren en cada año cuatro hombres, dos de los más viejos y dos de los más mozos vean por donde ha de venir el pan y hierba de los vagos para que el dueño de las tales heredades pase sin pena alguna. Y referente a molinos en el artículo 82: Orden para la conservación de los molinos: Item que el día de la Circuncisión del Señor se nombre cada año entre los dueños de cada molino una persona para que gobierne y mande a los demás dueños tocantes para cosas pertenecientes a los molinos y todos los dichos dueños sean obligados a obedecer a tal persona pena de dos reales y en rebeldía la pena doble y el tal castigo sea aplicado para cosas pertenecientes a dichos molinos. En régimen de hacendera también era obligatoria la limpieza de fuentes, pecinas y puertos de riegos, a estas hecenderas siempre debía ir el cabeza de cada casa y si enfermo, otra persona de la familia útil no siendo escusa para no ir una vecería. Los dueños de prados residentes en otros pueblos tenían derecho de riego pero solo pagando un determinado canon.
Otra orden curiosa encaminada a la protección de los frutos era la obligación de hacer anualmente una braza de pared en las heredades antes del 1 de enero del año siguiente. El no cumplimiento de cada una de estas obligaciones era motivo de multa.
– Autoridades, normativas, guardas y veladores y régimen de multas por infracciones.
Como órgano supremo en el cumplimiento de las Ordenanzas está el Concejo con su Regidor y los procuradores. El máximo órgano representativo de todo el pueblo es el Concejo que se reúne convocado por el procurador que corresponda –apenar(10)–. Hay una serie de normas formales para su desarrollo, en la llamada Casa del Concejo a son de campana tañida, los temas a tratar, orden de pedir la palabra, no alborotar y sentarse cuando se ordene bajo amenaza de multa, que no dure más de dos horas, informe de incumplimientos y sus multas, no se haga los domingos más que cuando el tema a tratar sea tocante al domingo, convocar hacenderas, nombramiento oficiales alternando cada año uno y otro barrio. También entiende el Concejo de denuncias por injurias y agravios personales entre vecinos. Y los precios de los lugares rayanos que son arreglos con pueblos limítrofes en cuanto a regular pastos comunes y también los referentes a incumplimientos en el monte del Marqués que Yugueros llevaba a foro. Después de la hacendera del Concejo se invita a los participantes permitiendo gastar hasta una cántara de vino puesta por el tabernero a tasa. El Concejo también entiende en temas de unidades de pesos, medidas, armas, conservando el patrón a propósito, y régimen de taberna, tahona, comercio y precios bajo responsabilidad de los procuradores, nombra anualmente mayordomos que atienden la iglesia y mantiene la tradición de que se cumplan las rogativas del voto de Concejo pidiendo la fertilidad de los campos bajo el correspondiente pago de los derechos al Rector de la Iglesia parroquial.
Los procuradores son los encargados de interpretar y resolver cada problema que en el gobierno del pueblo se presente, que las multas por incumplimientos se cumplan y sean responsables del buen orden en cotos, bagos, ganaderías, veceras, administración general del pueblo, etc. Y que se les tomen cuentas por los salientes cuando les sustituyen en el cargo. En el artículo 18 se dice: Que los procuradores sea jurados. Ítem ordenamos que los procuradores sean jurados de hacer bien y fielmente sus oficios como son obligados, se les tome en Concejo público y se nombren según parecer de los que fuesen electos para este fin y de los demás atrasados.
También está la figura del guarda que vela por los cotos y sembrados y denuncia los incumplimientos que serán penalizados. Por encima de todos, procuradores y guardas, se declara preeminente el Regidor.
Está definido quien es vecino del pueblo y como se adquiere tal derecho. Viniendo de fuera una persona con su familia adquiría plenos derechos a los dos años de residencia en el pueblo. En el capítulo 56 se dice: El vecino que ha de entrar en este lugar deba pagar derechos viniendo de fuera en dos cántaras de vino y ocho panes y siendo hijo de vecino la mitad.
– Políticas sanitarias.
Ya había en aquel momento una serie de normas que tendían a mantener la salubridad del pueblo en orden a un sano el ambiente y limpieza de las aguas de consumo en fuentes y arroyos. Así se ordena que no se tire a la calle la paja de las camas de los animales domésticos bajo pena de seis reales, ni se retenga el agua de los arroyos, que se limpien las fuentes, que se castigue con rigor lavar ropas o laven tripas o carnes muertas de animales en arroyos por encima de un determinado punto, solo se puede hacer por debajo del pontón.
– Regulación mercado interior.
Se prohibía que ninguna mujer pueda poner postura sobre las mercancías que llegasen al pueblo, solamente puede hacerlo el Concejo. Sobre el tabernero se dice en el artículo 29: Item ordenamos que el tabernero que es o fuese en este lugar ha de dar vino al procurador sobre su palabra o tasa siendo para cosas tocantes al Concejo y si el procurador se queja de que no se lo quiere dar sea castigado en seis reales. El tal tabernero, como también está obligado ha de dar media cántara de vino fiado a una mujer parida y pagándole aquella otra media. Y si fuese pobre y no tuviese con qué pagarla ha de pagar el Concejo. Y acabándose de vender el vino de la carral de donde salió el dicho vino se la pague el Concejo sin dilación. Y que el tabernero tenga corral suficiente para encerrar los ganados que trajesen los procuradores u otra cualquiera persona y entrando en el corral se ha de entregar en dichos ganados el tabernero y el procurador cumple con entregarlos al tabernero y cualquiera persona que sea cumple con lo mismo y si fuera de noche a cualquier hora que sea, sea obligado el tabernero a levantarse a recoger dichos ganados y no haciéndolo pague seis reales. El vino era en aquel momento alimento de primera necesidad y tal vez bebida más segura que el agua de las fuentes por su contenido de alcohol que lo mantenía estéril. Parece que el tabernero también estaba encargado de recoger los ganados cogidos en cotos y tomados en prenda hasta el pago de la multa por sus propietarios. Es también responsabilidad de los procuradores que haya mesón, panadería y taberna para alivio de los caminantes.
Todas estas Ordenanzas han perdido hoy todo valor por haberse cambiado las circunstancias que hoy predominan. Son fruto del momento aquel. Hoy no hay apenas ganados, el monte ha perdido valor, se ha abandonado la propiedad privada, se ha perdido el Concejo, las atribuciones de este organismo son asumidas por entes superiores, ya no hay hacenderas y con los nuevos códigos de la justicia el sistema de penalizaciones y multas carecen de sentido –prendada(11)–. Se ha perdido el sistema representativo de entonces, el concepto de vecino que en aquel momento eran sólo los cabezas de familia. No era una sociedad machista contra lo que alguien tenga la tentación de censurar, era una sociedad patriarcal, los hombres iban al Concejo pero las mujeres llevaban la economía y el orden de la casa, era un reparto bastante equilibrado de competencias. Por encima de todas estas consideraciones, tenemos un retrato de la vida, economía y preocupaciones cotidianas de nuestros antepasados.
AdR.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
- – bago: Equivalente a pago. Es una extensión de tierra de labor.
- – coto: Extensión de tierra sobre el que se impone una reserva temporal en su uso como pasto para ganado o monte donde ha habido cortas y se reserva hasta que se regenere. También se aplica a propiedades particulares o uso cinegético.
- – duenda: Así se denomina la vaca domada utilizada para labores en el campo.
- – eral: Res vacuna de 1 a 2 años.
- – arabuey: Se dice así al cruzar oblicuamente un lugar en el campo.
- – llata: Lata. Tablón largo o varal que se colocaba para delimitar propiedades de prado o tierra de labor. Va apoyada en troncos clavados en tierra con forma de horca u horcajo. Se cortaba en los montes cercanos.
- – pielga: Madero atado al cuello o patas de una res para entorpecer su marcha y que no escapase a sembrados o cotos.
- – crotal: Buey o vaca vieja destinada al matadero.
- – repastador: Ayuda del vaquero, sobre todo por la noche.
- – apenar: Aviso a todos los vecinos, casa a casa de la obligación de asistir a la hacendera y que labor hacer, o si debe llevar pareja y carro.
- – prendar: Multar por incumplimientos en las ordenanzas. Si un ganado se encontraba en coto se tomaba en prenda hasta el pago de la multa. De ahí esta expresión. A la multa también se le llamaba prendada.